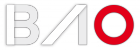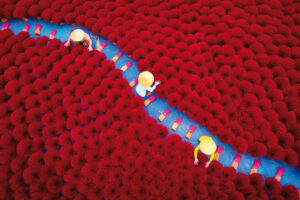Hace 65 millones de años la placa téctónica india chocó contra la eurásica. Esta colosal colisión originó el Himalaya, la cordillera más grande del planeta. Sus dimensiones ciclópeas no tienen parangón en el resto del mundo. Con una anchura cercana a los 200 kilómetros, se extiende a lo largo de 2500 kilómetros entre India y Nepal (al sur) y Tíbet (al norte). Pero el Himalaya no es conocido por su extensión, sino por la altura de sus montañas. La cordillera, cuyo nombre proviene del sánscrito (hima -nieve- y alaya -morada-), acumula las cuatrocientas montañas más altas del planeta, todas las que miden más de siete mil metros. Y entre ellas, las 14 más conocidas y deseadas del mundo, las únicas de todas ellas que superan los ochomil metros de altitud, las conocidas como Catorce Ochomiles.
Las gestas que acumulan sus inhóspitas cumbres han trascendido el ámbito del alpinismo y nombres como Everest, K2, Annapurna o Nanga Parbat han pasado a formar parte de la iconografía universal y han sido asociados a los valores que han llevado al ser humano a descubrir nuevos mundos o hasta la luna: exploración, afán de superación, tecnología, trabajo en equipo… Aunque también, en tiempos más recientes, a algunos de los más bajos instintos del hombre: egoísmo, avaricia, envidia, soberbia, mentira…
Aunque no fue hasta 1950 cuando el hombre logró pisar una cumbre de ochomil metros, la conquista de las catorce montañas más altas del mundo comenzó mucho antes, en los albores del siglo XX. Fueron años sobre todo de exploración, protagonizada por un puñado de pioneros adelantados a su época, empeñados en alcanzar unas cotas para las que aún no tenían ni medios técnicos ni experiencia suficiente. Lo que sí tenían claro era su objetivo. Para entonces, ya se sabía que la montaña más alta era el Everest, que debe su nombre occidental al galés George Everest, topógrafo general de la India entre 1830 y 1843 y responsable de las primeras mediciones de esas grandes cumbres visibles a cientos de kilómetros. Entonces no pudo precisar cuál de ellas era la más alta, pero alcanzó a catalogar como “XV” un pico situado en la frontera entre Nepal y China que llamaba especialmente la atención.
En 1952, el sucesor de Everest, Andrew Scott Waugh, concretó las mediciones e identificó a esos gigantes de las nieves. Efectivamente, el más alto era el pico “XV” y le puso el nombre de su antecesor. La altitud fue calculada por el matemático y topógrafo indio Radhanath Sikdar mediante mediciones realizadas a más de 150 kilómetros de distancia por la imposibilidad de entrar en Nepal, reino entonces cerrado para los extranjeros. Las crónicas cuentan que se acercó a Andrew Scott Waugh y le dijo: “Señor, hemos descubierto la montaña más alta del mundo”. Su medida: 29 002 pies o 8839 metros según el sistema métrico. En realidad, la cifra calculada por Sikdar eran 29 000 pies, pero le añadieron dos pies para que, al ser un número tan redondo, no pareciera una estimación. En todo caso, asombra comprobar la precisión de una medición realizada a 150 kilómetros a mediados del siglo XIX, cuyo error respecto a la altura calculada hoy en día, con instrumentos de alta tecnología, es de menos de 10 metros.
En pleno corazón del Imperio, el Everest fue considerado por los británicos como una montaña propia, y su conquista no tardó en convertirse en un asunto de honor. Especialmente para George Mallory, un alpinista no especialmente brillante en su Inglaterra natal pero de un ánimo y una determinación inquebrantables, que tras intentarlo en 1921 y 1922, en 1924 se plantó de nuevo a los pies del Everest con la determinación de llegar a su cumbre. Nunca sabremos si lo logró. El 8 de junio, él y Andrew Irvine fueron vistos por última vez desde campo base a una altura de 8600 metros. No se supo nada más de ellos. ¿Fueron los primeros en pisar la cima del Everest? El enigma alimenta desde entonces la leyenda del Techo del Mundo.
Las expediciones, aún exploratorias, a los otros ochomiles se producen en esos primeros años del siglo XX con cuentagotas por la prohibición de Nepal de acceder a su territorio. No sucede así en los cinco ochomiles del Karakorum, la prolongación del Himalaya hacia el Oeste, entonces en suelo indio, que disfrutan de unos años de efervescencia alpinística. Especialmente el Nanga Parbat, convertido por la Alemania nazi en un objetivo de estado. El alpinismo germano de la época asedió la montaña con media docena de expediciones entre 1932 y 1939, con el trágico balance de 26 muertos. Desde entonces, el Nanga Parbat es conocido como la “Montaña Asesina”.
Son años en los que las potencias alpinísticas se reparten los ochomiles en un malentendido sentido del honor patrio y que la II Guerra Mundial corta de raíz. Tras ella, Nepal abre sus puertas a los extranjeros y China, que ocupa el Tíbet, las cierra. Los alpinistas vuelven a mirar a los ochomiles. Los alpinistas alemanes bajan su presión sobre el Nanga, pero no renuncian a él. Los italianos se fijan en el K2; los estadounidenses en el Kangchenjunga; los británicos en el Everest, aunque en dura competencia con los suizos; los franceses en el Dhaulagiri…
En 1850, una expedición de expertos guías de Chamonix liderada por Maurice Herzog, probablemente los mejores de su generación, se dirige al Dhaulagiri. Su determinación para escalarla es total. Pero después de casi dos meses buscando una ruta renuncia a ella al considerarla inescalable. Herzog se resiste a volver a Francia de vacío y pone sus ojos en el cercano Annapurna. Tras una exploración meteórica, a punto de entrar el monzón, lanzan un ataque a cima épico, casi suicida. El 3 de junio, Maurice Herzog y Louis Lanechal se convierten en los primeros humanos en pisar la cima de un ochomil. Pero el precio que pagaron fue terrible. Herzog perdió los 20 dedos y Lanechal también sufrió congelaciones. El relato de la gesta, plasmado en el libro Annapurna. Primer 8000, es un clásico de la literatura de montaña.
La conquista del primer ochomil se convierte en un acicate para el resto de países en busca de “su” montaña más alta, con el Everest al frente. Tras la apertura de Nepal, las expediciones se vuelcan en buscar una ruta por su vertiente sur. Un grupo suizo la encuentra en 1952 por el glaciar del Khumbu y alcanza los 8600 metros antes de retirarse por el mal tiempo. Ya tienen el camino, pero se ven obligados a esperar a 1954 porque el permiso para 1953 es de Gran Bretaña (entonces, Nepal solo concedía un permiso al año para escalar la montaña). La presión para la expedición dirigida por el coronel sir John Hunt es brutal. Saben que no pueden fallar en “su” montaña. Los suizos esperan con el piolet entre los dientes.
La expedición británica de 1953 es el paradigma de un asedio militar trasladado a una montaña. Doce alpinistas repartidos por parejas, para hacer turnos y estar siempre en la montaña, centenares de sherpas y porteadores, toneladas de material… Tardaron 43 jornadas en alcanzar el campamento base (partieron andando desde Katmandú) y otros 47 días en abrir la ruta, equipada con nueve campos de altura, el último a 8600 metros (hoy en día se instalan cuatro, el último a 7900 m). Por fin, el 29 de mayo de 1953, el apicultor neozelandés Edmund Hillary y el sherpa Tenzing Norgay alcanzaban el punto más alto de la Tierra. Una gesta equiparable a la llegada del hombre a la luna, conseguida solo 16 años después; o al polo sur, alcanzado por Roal Admunsen 42 años antes, y considerada el último gran reto geográfico y de la exploración moderna.
Tras la conquista del Everest, las ascensiones al resto de ochomiles se suceden de forma casi frenética. En los 5 años siguientes se hollan 11 de los catorce ochomiles. Apenas un mes después, los alemanes consiguen por fin su anhelado Nanga Parbat, aunque -ironías del destino- lo logra un austriaco encuadrado en la expedición germana: Hermann Buhl. Y lo consigue, como no podía ser de otra forma, atendiendo a la historia de esta montaña, de forma épica: en solitario, sin oxígeno, con un crampón roto, en medio de alucinaciones por el agotamiento y tras una noche en una cornisa donde no podía dormirse para no caer al vacío.
En 1954 le llegó el turno al K2 (italianos) y el Cho Oyu (austriacos), considerados, paradójicamente, el ochomil más dífícil y más fácil, respectivamente. Al año siguiente, caen dos de los ochomiles más altos: Kangchenjunga (británicos) y Makalu (franceses). En 1956 se ascienden tres ochomiles: Manaslu (japoneses), Lhotse (suizos) y Gasherbrum II (austriacos). Austria repite en 1957 con el Broad Peak, mientras que en 1958 los estadounidenses se estrenan con el Gasherbrum I. Hay que esperar a 1960 para ver hollado, por una expedición austro-suiza, el Dhaulagiri, la montaña que los franceses habían declarado inescalable justo diez años antes. El último ochomil en hollarse fue el Shisha Pangma, curiosamente el más bajo. Pero en este caso la tardanza no se produjo por su dificultad, sino por su ubicación. Está íntegramente en suelo tibetano, así que solo pudo ser ascendido por una expedición china, que puso a una decena de alpinistas en la cima. El Shisha no se volvería a ascender hasta 1980, fruto de esa prohibición.
Tras esta primeras conquistas, el ochomilismo entra en una atonía y las ascensiones se suceden con cuentagotas en las dos siguientes décadas. Y el Everest es el mejor ejemplo de ello… hasta 1978 solo se subió 60 veces, mientras que la ascensión número mil se hizo en 1999. Luego llegaría la masificación del Everest -y de casi todos los ochomiles-, hasta el punto de que en los últimos 15 años el “Techo del Mundo” acumula casi 6000 ascensiones.
Pero no vayamos tan rápido. Volvamos a los años en los que subir un ochomil era una gesta al alcance de unos pocos alpinistas y no una cuestión de poder económico. Los años sesenta y setenta discurren anodinos para el ochomilismo, salvo honrosas excepciones, hasta que en 1978 se produce un hecho que cambiaría el devenir del alpinismo. Un joven alpinista tirolés, que ya había demostrado su calidad y fortaleza en ascensiones previas, desafía los estudios médicos de la época y decide escalar el Everest sin la ayuda de bombonas de oxígeno. Acompañado del austriaco Peter Habeler, el 8 de mayo llegan a la cima rompiendo así el gran tabú del ochomilismo.
No solo eso. Messner, un visionario del alpinismo y el primer alpinista en subir los Catorce Ochomiles (hoy son casi cuarenta), inició con esa ascensión la edad de oro del ochomilismo. Fueron años en los que la cumbre se convirtió en algo secundario y lo importante era la forma y lo medios utilizados para alcanzarla. Se comenzó a emplear el estilo utilizado en los Alpes (escalar de un tirón desde el campo base a la cima de forma autosuficiente), prescindir de las botellas de oxígeno era un valor añadido y se realizaron las primeras ascensiones invernales, a cargo de una generación de alpinistas polacos irrepetibles. Fueron años de gestas como la ascensión en solitario y sin oxígeno de Reinhold Messner al Everest (1980), la primera invernal al “Techo del Mundo” (1980) o la ascensión en estilo alpino de la cara norte del Everest (1986). Hitos, todos ellos, que figuran ya con letras de oro en la historia del alpinismo. Una década gloriosa que vivió, por cierto, la primera ascensión vasca, y española, al Everest: Martin Zabaleta y el sherpa Pasang Temba, el 14 de mayo de 1980.
Luego, a mediados de los años noventa, llegaría el descubrimiento de los ochomiles como un negocio y la extensión a todos ellos de las expediciones comerciales, iniciadas en el Everest. Ni siquiera la tragedia de 1996, en la que una tormenta mató a nueve alpinistas, hizo desistir a las empresas. La masificación (el 23 de mayo de 2010, 170 personas estuvieron en la cima del Everest, más que todos los que subieron en los primeros 30 años) es un hecho hoy en día en buena parte de los ochomiles, con centenares (miles en el Everest) de personas en sus campos base en busca de su minuto de gloria.
Es una banalización y comercialización de la escalada a la que se resisten unos pocos alpinistas, que se fijan en las gestas de los años ochenta para dar una nueva dimensión al himalayismo en retos pendientes como completar la ascensión invernal de los ochomiles. Faltan dos, el K2 y el Nanga Parbat, y novias no les faltan. Una de ellas es Alex Txikon, que volverá por segunda vez este invierno a la “Montaña Asesina”.
Y mientras tanto, el Himalaya no deja de crecer. Para gozo de los alpinistas, el subcontinente indio continúa moviéndose casi tres centímetros al año hacia el norte, elevando la meseta tibetana y la cordillera del Himalaya a un ritmo de un centímetro anual, diez veces superior al de los Alpes. Si se mantiene este ritmo, los ochomilistas de dentro de 15 000 años escalarán un Everest de 9000 metros. Aunque, probablemente, para entonces la ascensión al “Techo de la Tierra” sea poco más que una excursión dominical ante colosos como el Monte Olimpo de Marte, con sus 24 000 metros de altitud, la montaña más alta del sistema solar.